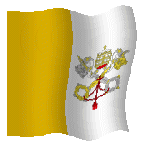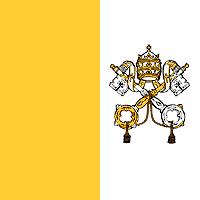martes, 7 de octubre de 2025
EL INVIERNO DEMOGRÁFICO DE EUROPA
(A partir de los informes de Mario Draghi, Enrico Letta y las principales fuentes internacionales de análisis demográfico).
I. EL SILENCIO DE UN CONTINENTE
Europa avanza hacia un horizonte donde las plazas quedarán mudas de juegos, donde las escuelas serán templos vacíos, donde las campanas doblarán sin pueblo que las escuche. El continente que en otro tiempo fue cuna de pueblos fecundos y vigorosos, se asoma hoy al crepúsculo de su civilización. Las voces infantiles desaparecen, las familias se encogen, los pueblos envejecen. Allí donde antaño se escuchaba el bullicio de generaciones, reina ahora el rumor de los pasos cansados y las calles grises.
Las cifras son frías, pero su lectura es dramática: lo que se extingue no es solo una tasa de natalidad, sino un modo de ser. La cuna vacía no es un objeto inerte: es el símbolo de una noche del ser que se instala lentamente sobre Europa. Lo que parecía un continente de futuro, hoy se asemeja a un museo que conserva las ruinas gloriosas de su pasado, pero carece de los hijos que las mantengan vivas.
Este silencio no es metáfora, sino realidad certificada por sus propios administradores. Draghi, Letta, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI, McKinsey, Bruegel: todos, con el rigor de su lenguaje técnico, confiesan lo que durante décadas fue negado o disfrazado: Europa decrece, envejece y se agota. El mito del progreso, al que se consagraron generaciones enteras, ha terminado por convertirse en la crónica de una extinción voluntaria.
Roma conoció un fenómeno semejante: cuando su poderío aún se mostraba al mundo, la fecundidad había ya declinado, las familias se reducían, y el vigor moral se apagaba. No cayó primero por la espada extranjera, sino por el cansancio interior que deshace las fibras de una civilización. Así, la Europa moderna, que se creyó inmortal, contempla ahora su propia caducidad.
Las plazas vacías son la imagen visible de un destino invisible: el ocaso de la vida.
⸻
II. LA CONFESIÓN DE LOS TÉCNICOS
Lo más sorprendente no es que los filósofos lo digan, sino que lo reconozcan los propios guardianes del sistema. Mario Draghi, figura central de la economía europea, ex presidente del Banco Central Europeo, no es un moralista ni un poeta: es un tecnócrata, y su palabra es considerada axioma en los círculos financieros. Por eso resulta tan grave lo que pronunció:
“The EU is entering the first period in its recent history in which growth will not be supported by rising populations… By 2040, the workforce is projected to shrink by close to 2 million workers each year… the ratio of working to retired people is expected to fall from around 3:1 to 2:1.” (“La UE está entrando en el primer período de su historia reciente en el que el crecimiento no se verá respaldado por el aumento de la población… Para 2040, se proyecta que la fuerza laboral se reducirá en cerca de 2 millones de trabajadores cada año… se espera que la proporción de personas activas a jubiladas caiga de aproximadamente 3:1 a 2:1”.).
Son palabras que, con la severidad de un axioma, registran un hecho irrefutable: Europa se interna en un tiempo en que el crecimiento económico ya no descansará en el aumento poblacional. Es la primera vez en su historia reciente que el futuro no promete más hombres, sino menos.
Enrico Letta, antiguo primer ministro italiano, lo confirma en su informe sobre el Mercado Único: “Combined with demographic trends, this results in a sharp working age population decline in some regions…” (“Combinado con las tendencias demográficas, esto da como resultado una marcada disminución de la población en edad de trabajar en algunas regiones…”). La consecuencia es devastadora: regiones enteras se vacían, se transforman en desiertos humanos, y Bruselas debe improvisar un Talent Booster Mechanism para intentar detener el éxodo.
Ambos, desde perspectivas distintas —uno como economista de talla global, el otro como político institucional— coinciden en lo esencial: Europa sangra por la herida de su despoblación. No se trata ya de competitividad, ni de índices de productividad, sino de la misma base de la sociedad.
El lenguaje burocrático es frío, pero su significado es sepulcral. Donde Draghi habla de “ratio de trabajadores y jubilados”, la filosofía lee la quiebra de la cadena generacional. Donde Letta menciona “brain drain”, la historia escucha el vaciamiento de pueblos enteros. Lo que para ellos es un problema de gestión, para la filosofía es la confesión de un funeral.
La sentencia de los técnicos es lapidaria: sin hombres, no hay mercado; sin hijos, no hay Europa.
______
III. LA LÓGICA DEL VACÍO
La demografía, tantas veces reducida a tablas de natalidad y mortalidad, se ha convertido en el espejo más fiel del alma europea. Allí donde la estadística muestra curvas descendentes, la filosofía detecta un vacío de sentido. No se trata de simples números, sino de una lógica inexorable: cuando no nacen hijos, la vida social se marchita; cuando las cunas se enfrían, los pueblos mueren.
La OCDE ha trazado la curva con claridad matemática: la fertilidad media cayó de 3.3 hijos por mujer en 1960 a 1.5 en 2022. En medio siglo, Europa ha pasado de ser un continente joven a un continente cansado. Ninguna de las políticas de estímulo —subsidios, ayudas, permisos parentales— ha logrado revertir la tendencia. El cuerpo social parece haber perdido no solo la fuerza biológica, sino la voluntad de procrear.
La Comisión Europea, en su Demography Report 2022, no emplea imágenes, pero describe lo mismo con palabras técnicas: el envejecimiento acelerado y la reducción de la población activa ponen en riesgo la sostenibilidad del bienestar y la cohesión territorial. Traducido al lenguaje filosófico: cuando la población en edad de trabajar se derrumba, el pacto social colapsa.
El FMI confirma el efecto económico: la baja natalidad constituye un lastre estructural para el crecimiento real del ingreso per cápita. McKinsey, con la mirada de la consultoría global, advierte que la consecuencia no se limita a las pensiones, sino que erosiona la capacidad innovadora y la proyección geopolítica del continente.
Bruegel, con su análisis regional, añade un matiz decisivo: Europa no envejece de forma homogénea. Unas regiones todavía absorben a los jóvenes, mientras otras se convierten en desiertos humanos. El mapa de Europa se divide entre centros que concentran vitalidad y periferias condenadas a la irrelevancia.
Si se compara con otros continentes, el contraste se vuelve aún más dramático. África, con su juventud pujante, se prepara para convertirse en el continente más poblado. Asia, aunque comienza a envejecer, aún mantiene vastos recursos humanos. América conserva dinamismo gracias a la inmigración y cierta vitalidad interna. Solo Europa aparece como un anciano que, pese a su riqueza, ya no tiene fuerzas para sostener su peso.
Los números son fríos, pero su lógica es inapelable: cuando falta la vida, el vacío lo ocupa todo.
⸻
IV. LOS GRANDES DEMÓGRAFOS: UNA VOZ SECULAR DEL DRAMA
Lo que la filosofía llama suicidio demográfico, lo han confirmado los demógrafos más serios del mundo. No se trata de discursos religiosos, sino de diagnósticos seculares que reconocen la magnitud del desastre.
Nicholas Eberstadt, del American Enterprise Institute, ha señalado que la obsesión del siglo XX con la “sobrepoblación” ocultó el verdadero problema: la despoblación. Hoy, Occidente enfrenta un desafío que mina su seguridad, su economía y su cohesión política. “El declive demográfico no es un fenómeno neutral, sino una erosión de la capacidad misma de una sociedad para sostener sus instituciones.” Sus análisis, basados en décadas de datos, muestran que sin reemplazo generacional no hay democracia estable ni prosperidad duradera.
Jean-Claude Chesnais, del INED francés, describió el fenómeno como “suicidio demográfico”. En su obra sobre la transición demográfica, mostró cómo las sociedades que deciden tener menos hijos de los necesarios para perpetuarse inician un proceso de autodestrucción cultural. Su comparación con Roma es contundente: el Imperio no fue vencido primero por los bárbaros, sino por la esterilidad interior que debilitó su tejido social. Europa parece caminar por la misma senda, repitiendo la historia con una mezcla de lucidez científica y ceguera moral.
Eurostat, la oficina estadística de la Unión, da la cifra exacta que confirma el diagnóstico: fertilidad total de 1.53 hijos por mujer en la UE (2022). Para 2070, casi el 30% de los europeos superará los 65 años. Es decir, una Europa de ancianos sostenida por una minoría cada vez más exigua de trabajadores. No es un escenario futurista, sino un calendario sellado en los propios informes oficiales.
Pew Research Center aporta la clave antropológica que conecta la demografía con la cultura. Según sus estudios, los europeos no tienen menos hijos por pobreza, sino por preferencia: priorizan la libertad personal, el desarrollo individual, la carrera profesional. Los hijos son vistos como carga, no como don. El problema, entonces, no es solo biológico: es espiritual. La esterilidad demográfica es la manifestación visible de una esterilidad del espíritu.
Otros organismos, como Naciones Unidas con su World Population Prospects, confirman la tendencia: Europa será el continente que más rápidamente pierda población activa en las próximas décadas. Su peso relativo en la población mundial, que en 1950 era del 22%, en 2100 será inferior al 6%. La geografía demográfica se convierte así en geopolítica: un continente que renuncia a la vida se condena a la irrelevancia.
El diagnóstico de los demógrafos es inequívoco: lo que falta no es dinero ni recursos, sino hombres; y sin hombres, toda civilización se disuelve.
_________
V. EL FRUTO DE LA REVOLUCIÓN ANTROPOLÓGICA
Los datos confirman el derrumbe; la filosofía revela la raíz. El invierno demográfico no es un accidente ni un fenómeno espontáneo: es la cosecha de una revolución cultural que trastocó los fundamentos de la vida.
Europa sustituyó la comunidad por el individuo autónomo, la fecundidad por el hedonismo, el orden natural por la arbitrariedad de la voluntad. Lo que fue presentado como progreso —la emancipación respecto de la tradición, la legalización del aborto, la contracepción universalizada, la ideología que separa sexo de fecundidad y familia de matrimonio— no ha producido libertad, sino soledad.
El grito de liberación se convirtió en un sollozo silencioso. Lo que se proclamó como emancipación fue, en realidad, una amputación: la amputación de la continuidad, la ruptura del cordón umbilical con las generaciones futuras.
La familia, célula originaria de toda sociedad, fue reducida a contrato revocable; el hijo, transformado en producto opcional; la maternidad y la paternidad, despreciadas como cargas. Y el resultado no podía ser otro: esterilidad biológica y espiritual.
La modernidad ha querido presentar la esterilidad como un triunfo: menos hijos para más consumo, menos familias para más autonomía, menos responsabilidades para más placeres. Pero la ecuación es falaz. Lo que se gana en autonomía se pierde en continuidad. Lo que se gana en placer se pierde en futuro.
Las cifras de Eurostat, los informes de Draghi y Letta, las proyecciones de la OCDE, no son otra cosa que el balance contable de esta revolución antropológica. Lo que el lenguaje técnico llama “declive poblacional”, la filosofía lo reconoce como el precio de una apostasía cultural.
La esterilidad es el fruto amargo de una modernidad que confundió progreso con decadencia.
⸻
VI. EL VACÍO ONTOLÓGICO
Detrás del colapso estadístico se esconde algo más profundo que la falta de nacimientos: una crisis del ser. La ausencia de hijos es la manifestación visible de un vacío ontológico.
Engendrar no es un simple acto biológico: es la afirmación de que la vida es buena, de que el futuro merece ser. Cuando una civilización rehúsa transmitir, no está rechazando solo a sus hijos: está rechazando la bondad misma de la existencia. Es la negación de la participación en el ser.
El hombre moderno, creyéndose autónomo, ha renunciado a la apertura a la trascendencia. Y al negarse a la trascendencia, se ha negado también a la inmanencia más concreta: engendrar vida. Lo que Tomás de Aquino llamaba la bonitas entis —la bondad del ser en cuanto tal— ha sido olvidada. Y cuando se pierde la confianza en el ser, se pierde todo: el presente se vacía, el futuro se apaga, la comunidad se desintegra.
El invierno demográfico es, por tanto, la traducción biológica del nihilismo. Nietzsche lo anticipó en forma filosófica; Europa lo sufre en forma estadística. Cuando se proclama que “Dios ha muerto”, lo que muere después es el hombre, y lo hace lentamente, no por violencia externa, sino por esterilidad interna.
Pew Research ha mostrado que las razones más citadas para no tener hijos son el deseo de libertad personal y la percepción de que los hijos limitan la realización individual. Pero detrás de esa preferencia se esconde algo más grave: la desconfianza en la vida como bien. Lo que antes era recibido como don, hoy es percibido como amenaza.
El vacío ontológico es esto: una civilización que no confía en la bondad de ser y, por tanto, rehúsa prolongarse. Una cultura que ha sustituido la apertura por el encierro, la fecundidad por la esterilidad, el futuro por la nada.
Cuando no se cree en el ser, no se cree en la vida; y cuando no se cree en la vida, la historia se detiene.
______
VII. EL OCASO DEL HOMBRE SIN RAÍCES
El drama demográfico no se queda en las estadísticas: penetra en todos los ámbitos de la vida política, económica y cultural. Sin juventud, no hay defensa. Sin juventud, no hay innovación. Sin juventud, no hay transmisión cultural.
En el plano geopolítico, la consecuencia es inmediata: un continente envejecido pierde su lugar en el equilibrio de poder mundial. Europa, que en el siglo XIX dominaba el mundo con su vigor demográfico, es ahora una tierra cansada. Naciones Unidas calcula que, mientras África triplicará su población en este siglo y Asia conservará su peso estratégico, Europa reducirá drásticamente su proporción en el mapa humano global: del 22% de la población mundial en 1950, caerá a menos del 6% en 2100. La historia no se detiene: donde un pueblo decrece, otro ocupa su lugar.
En el plano económico, la decadencia se traduce en parálisis. La innovación, motor del crecimiento, se alimenta de jóvenes arriesgados y creativos. Sin ellos, las sociedades se vuelven conservadoras, temerosas, incapaces de sostener la competencia global. Draghi lo admitía con frialdad: la productividad deberá compensar la falta de población. Pero la productividad, sin hombres que la encarnen, es un espejismo: no se multiplican los panes sin trigo.
En el plano cultural, el ocaso es aún más doloroso. La transmisión de valores, tradiciones, lenguas y artes depende de la continuidad generacional. Sin hijos, no hay quien aprenda, no hay quien herede, no hay quien cante lo que se cantaba ni quien rece lo que se rezaba. Una Europa sin hijos no es Europa renovada: es Europa vacía, convertida en museo.
La imagen es clara: el continente que fue raíz de Occidente se convierte en hombre sin raíces. Un árbol puede exhibir todavía un tronco sólido, pero si se le arranca la raíz, su muerte es cuestión de tiempo.
Un pueblo que renuncia a engendrar renuncia a existir. Y el que renuncia a existir, entrega su lugar en la historia.
⸻
VIII. EPÍLOGO: EL ECO DEL VACÍO
Comenzamos con la imagen de plazas sin niños y campanas sin pueblo. Terminamos con el mismo cuadro, ahora revelado en toda su hondura: un eco hueco, un futuro sin rostro, una melodía cortada. Las plazas vacías son el espejo de las cunas extinguidas; las campanas que repican en catedrales solitarias son el réquiem de una civilización que no quiso perpetuarse.
Draghi y Letta lo han consignado en informes técnicos. La OCDE y la Comisión Europea lo han proyectado en gráficos. El FMI y McKinsey lo han traducido en cifras de productividad. Bruegel lo ha cartografiado en desigualdades regionales. Eberstadt lo ha diagnosticado como erosión institucional. Chesnais lo ha definido como suicidio demográfico. Eurostat lo ha confirmado con sus estadísticas oficiales. Pew lo ha explicado como fruto de preferencias culturales que valoran más la autonomía que la vida.
Todos coinciden en el mismo veredicto: Europa muere de esterilidad voluntaria.
La filosofía, más allá de los datos, lo sentencia con palabras que son piedra: una civilización que ha declarado la guerra a la vida ha firmado su propia acta de defunción. La ley natural, despreciada, se impone con rigor implacable. El vacío de las cunas refleja el vacío del alma.
Y así, lo que comenzó como un rumor de plazas silenciosas se convierte en epitafio:
esas plazas son su tumba; esas campanas, su réquiem.
Oscar Méndez O.
lunes, 6 de octubre de 2025
sábado, 4 de octubre de 2025
ARIDEZ
"Os halláis en la aridez, pues glorificad la gracia de Dios, sin la cual nada podéis; abrid entonces vuestra alma al cielo, bien así como la flor abre su cáliz a la salida del sol para recibir el rocío bienhechor.
Os halláis en la más completa impotencia, el espíritu entre tinieblas, el corazón bajo el peso de su frivolidad, el cuerpo atormentado por el dolor; haced entonces la adoración del pobre; salid de vuestra pobreza e id a habitar junto al Señor, o bien ofrecedle vuestra pobreza para que Él la trueque en riqueza: esto es una gran obra digna de su gloria".
San Pedro Julián Eymard
viernes, 3 de octubre de 2025
LOS PECADOS CONTRA EL ESPÍRITU SANTO
En el Evangelio se nos habla de ciertos pecados contra el Espíritu Santo, que no serán perdonados en este mundo ni en el otro (cf. Mt. 12, 31-32; Mc. 3, 28-30; Lc. 12, 10). ¿Qué clase de pecados son ésos?
Noción.
Los pecados contra el Espíritu Santo son aquellos que se cometen con refinada malicia y desprecio formal de los dones sobrenaturales que nos retraerían directamente del pecado. Se llaman contra el Espíritu Santo porque son como blasfemias contra esa divina Persona, a la que se le atribuye nuestra santificación.
Cristo calificó de blasfemia contra el Espíritu Santo la calumnia de los fariseos de que obraba sus milagros por virtud de Belcebú (Mt. 12, 24-32). Era un pecado de refinadísima malicia, contra la misma luz, que trataba de destruir en su raíz los motivos de credibilidad en el Mesías.
Número y descripción.
En realidad, los pecados contra el Espíritu Santo no pueden reducirse a un número fijo y determinado. Todos aquellos que reúnan las características que acabamos de señalar, pueden ser calificados como pecados contra el Espíritu Santo.
Pero los grandes teólogos medievales suelen enumerar los seis más importantes, que recogemos a continuación:
1º. La desesperación,
entendida en todo su rigor teológico, o sea, no como simple desaliento ante las dificultades que presenta la práctica de la virtud y la perseverancia en el estado de gracia, sino como obstinada persuasión de la imposibilidad de conseguir de Dios el perdón de los pecados y la salvación eterna. Fue el pecado del traidor Judas, que se ahorcó desesperado, rechazando con ello la infinita misericordia de Dios, que le hubiera perdonado su pecado si se hubiera arrepentido de él.
2º. La presunción,
que es el pecado contrario al anterior y se opone por exceso a la esperanza teológica. Consiste en una temeraria y excesiva confianza en la misericordia de Dios, en virtud de la cual se espera conseguir la salvación sin necesidad de arrepentirse de los pecados y se continúa cometiéndolos tranquilamente sin ningún temor a los castigos de Dios. De esta forma se desprecia la justicia divina, cuyo temor retraería del pecado.
3º. La impugnación de la verdad
conocida, no por simple vanidad o deseo de eludir las obligaciones que impone, sino por deliberada malicia, que ataca los dogmas de la fe suficientemente conocidos, con la satánica finalidad de presentar la religión cristiana como falsa o dudosa. De esta forma se desprecia el don de la fe, ofrecido misericordiosamente por el Espíritu Santo, y se peca directamente contra la misma luz divina.
4º. La envidia del provecho espiritual del prójimo.
Es uno de los pecados más satánicos que se pueden cometer, porque con él «no sólo se tiene envidia y tristeza del bien del hermano, sino de la gracia de Dios, que crece en el mundo» (Santo Tomás). Entristecerse de la santificación del prójimo es un pecado directo contra el Espíritu Santo, que concede benignamente los dones interiores de la gracia para la remisión de los pecados y santificación de las almas. Es el pecado de Satanás, a quien duele la virtud y santidad de los justos.
5º. La obstinación en el pecado,
rechazando las inspiraciones interiores de la gracia y los sanos consejos de las personas sensatas y cristianas, no tanto para entregarse con más tranquilidad a toda clase de pecados cuanto por refinada malicia y rebelión contra Dios. Es el pecado de aquellos fariseos a quienes San Esteban calificaba de «duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo» (Act. 7,51).
6º. La impenitencia deliberada,
por la que se toma la determinación de no arrepentirse jamás de los pecados y de resistir cualquier inspiración de la gracia que pudiera impulsar al arrepentimiento. Es el más horrendo de los pecados contra el Espíritu Santo, ya que se cierra voluntariamente y para siempre las puertas de la gracia. «Si a la hora de la muerte –decía un infeliz apóstata– pido un sacerdote para confesarme, no me lo traigáis: es que estaré delirando».
¿Son absolutamente irremisibles?
En el Evangelio se nos dice que el pecado contra el Espíritu Santo «no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero» (Mt. 12,32). Pero hay que interpretar rectamente estas palabras. No hay ni puede haber un pecado tan grave que no pueda ser perdonado por la misericordia infinita de Dios, si el pecador se arrepiente debidamente de él en este mundo.
Pero, como precisamente el que peca contra el Espíritu Santo rechaza la gracia de Dios y se obstina voluntariamente en su maldad, es imposible que, mientras permanezca en esas disposiciones, se le perdone su pecado.
Lo cual no quiere decir que Dios le haya abandonado definitivamente y esté decidido a no perdonarle aunque se arrepienta, sino que de hecho el pecador no querrá arrepentirse y morirá obstinado en su pecado.
La conversión y vuelta a Dios de uno de estos hombres satánicos no es absolutamente imposible, pero sería en el orden sobrenatural un milagro tan grande como en el orden natural la resurrección de un muerto.
Fray Antonio Royo Marín
jueves, 2 de octubre de 2025
LOS ÁNGELES DE LA GUARDA (2 de Octubre)
El Altísimo mandó a sus ángeles que cuidasen de ti; los cuales te guardarán en cuantos pasos dieres; te llevarán en sus manos; no sea que tropiece tu pie contra la piedra, (Salmo, 90, 11-12).
I. Admira la bondad de Dios que ha destinado a un príncipe de su corte a que vele sobre tu conducta. Tu ángel de la guarda día y noche se mantiene a tu lado; te defiende contra el demonio y las tentaciones; te inspira santos pensamientos; te desvía del mal; intercede por ti ante Dios. Agradece a Dios la bondad que te demuestra al darte un conductor tan fiel y tan caritativo, y ve en esta gracia una prueba de la estima que tiene de tu alma. Agradece a tu ángel custodio por los servicios que te presta; pídele los continúe hasta tu muerte.
II. Ten profundo respeto por tu ángel y demuéstraselo todos los días con alguna oración. No mal trates, no escandalices a nadie; acuérdate de la palabra del Señor que te prohíbe escandalizar a los pequeñuelos, porque sus ángeles ven siempre el rostro de su Padre. Estos ángeles vengarán el daño que hicieres a quienes están a su cuidado. Si trabajas por convertir a algún pecador, ruega a su ángel custodio que te ayude. Honra a tu ángel de la guarda. No hagas en su presencia lo que no harías en presencia de una persona respetable. (San Bernardo).
III. Considera a tu ángel custodio como al mejor amigo que tienes en este mundo. Él es fiel, no te abandonará en tus necesidades. Está infinitamente iluminado, consúltalo en tus dudas: no te engañará. Es poderoso para socorrerte: tiene más poder, más inteligencia y más fuerza que los hombres en quienes pones tu confianza. Escucha lo que te inspira. ¡Ah! si tuvieses un poco de fe, nada temerías, sabiendo que tu ángel está contigo.
ORACIÓN: Oh Dios, que, por inefable providencia, os dignáis enviar a vuestros santos ángeles para que nos guarden, conceded a nuestras humildes súplicas la gracia de ser sostenidas por su protección, y el gozo de ser en la eternidad los compañeros de su gloria. Por J. C. N. S. Amén.
miércoles, 1 de octubre de 2025
DESCARGA TU CONCIENCIA POR MONSEÑOR DE SEGUR.
Confesar equivale a descubrir. La Confesión es el descubrimiento que debemos hacer de nuestros pecados a un sacerdote, para obtener el perdón de Dios. Confesarse es ir a encontrar a un sacerdote, a un ministro de Jesucristo y descubrirle con sencillez y arrepentimiento todas las faltas que se ha tenido la desgracia de cometer.
Los que no se confiesan se forman de la confesión las ideas más extravagantes y ridículas. Una señora protestante que frecuentemente tomaba consejos de Monseñor de Cheverus, obispo de Boston, le decía que la Confesión le parecía muy absurda. «No tanto como os parece, le dijo sonriendo el buen obispo; sin que lo dudéis, vos sentís su valor y su necesidad; porque hace tiempo que os confesáis conmigo sin saberlo. La Confesión no es otra cosa que el confiarme las penas de conciencia que queréis exponerme para descargarla.» Aquella señora no tardó mucho en confesarse formalmente y en hacerse católica.
Por lo demás nada hay más natural que la Confesión. Voltaire, autoridad nada sospechosa, por cierto, así lo confesaba en uno de sus momentos lúcidos: «Quizás no hay, escribía, institución más útil; la mayor parte de los hombres, cuando han caído en grandes faltas, sienten por natural consecuencia el aguijón del remordimiento; y solo encuentran consuelo sobre la tierra, pudiéndose reconciliar con Dios y consigo mismos.»
Así pues, cuando nos confesamos descargamos nuestra conciencia de los pecados que la deshonran, y vamos a buscar en el Sacramento de la Penitencia la paz del corazón y la gozosa tranquilidad del alma.
lunes, 29 de septiembre de 2025
domingo, 28 de septiembre de 2025
sábado, 27 de septiembre de 2025
27 DE SEPTIEMBRE DE 1821: CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Vicente Rivapalacio (nieto de Vicente Guerrero) nos describe la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, al mando del realizador de la independencia:
"Al descubrir al libertador -don Agustín de Iturbide- el pueblo sintió una embriaguez de entusiasmo. Los gritos atronaban el aire y se mezclaban en concierto con los ecos de las músicas, con los repiques de las campanas, con el estallido de los cohetes y con el ronco bramido de los cañones...
Iturbide atravesaba por el centro de la ciudad para llegar hasta el palacio; su caballo pisaba sobre una espesa alfombra de rosas, y una verdadera lluvia de coronas, de ramos, y de flores caía sobre su cabeza y sobre las de sus soldados.
Las señoras desde los balcones regaban el camino de aquel ejército, con perfumes, y arrojaban hasta sus pañuelos y sus joyas; los padres y las madres levantaban en sus brazos a los niños y les mostraban al libertador, y lágrimas de placer y de entusiasmo corrían por todas las mejillas.
Las más elegantes damas, las jóvenes más bellas y más circunspectas se arrojaban a coronar a los soldados rasos y a abrazarlos; los hombres, aunque no se hubieran visto jamás, aunque fueran enemigos, se encontraban en la calle y se abrazaban y lloraban.
Aquella era una locura sublime, conmovedora; aquel era el santo vértigo del patriotismo..."
EL DESCONOCIDO PLAN DE IGUALA
Por Jorge Pérez Uribe
“PLAN DE INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL”
Consideraciones iniciales
Ahora, muchos años después de haber cursado la educación básica y media y al haber leído y analizado a fondo el Plan de Iguala que consta de tan sólo 24 breves artículos, me pregunto el por qué nunca lo estudiamos en clase de historia. ¡Cuánta tinta y consideraciones nos habríamos ahorrado con sólo leerlo y meditar un poco en su contenido! A quiénes he inquirido sobre si tuvieron ocasión de leerlo en sus cursos de historia, me confirman una respuesta negativa.
Fue obra exclusiva de Agustín de Iturbide. En él plasmó su visión de un México independiente, de los principios que lo inspirarían y del régimen que se instauraría, una vez conseguida la independencia. “Obra maestra de política y saber” fue llamado por el “padre del liberalismo” Lorenzo de Zavala
¿Alguien pensaría que en este breve plan, se estamparían las garantías individuales, los derechos humanos, hoy tan en boga? (artículos 12, 13, 20).
Al analizarlo, a muchos extrañará que Iturbide pensará en una moderna monarquía constitucional, es decir, no absoluta, sino moderada por una constitución, -pero eso sí- una constitución “peculiar” y “adaptable” a nosotros, un instrumento muy distinto al producto del pensamiento masónico-liberal francés que era la Constitución de Cádiz (artículos 3, 11).
Además de una constitución Iturbide pensaba en una división de poderes, ya que además del monarca o emperador existirían las Cortes (Congreso), -cuyo principal papel sería dotar al país de esa constitución-, y un poder judicial (artículos 21,24).
Nueva España al iniciar 1820
<<A comienzos de 1820, el dominio español se había vuelto a consolidar en la Nueva España después de años de luchas internas. Diversos factores habían contribuido a ello: el agotamiento de una sociedad envuelta en 10 años de guerra civil, el restablecimiento de la autoridad real –un tanto mermada- en la persona de Fernando VII, El deseado, y la derrota insurgente motivada, entre otras razones, por la incapacidad del proyecto iniciado por Hidalgo y continuado por Morelos para atraerse el apoyo de las élites criollas debido, entre otras razones, a que predicó la destrucción de los peninsulares. [...]
Una concesión de indultos fue favorecida por el virrey Juan Ruiz de Apodaca y tuvo los resultados esperados, ya que buena parte de los antiguos insurgentes depuso las armas y volvió a sus lugares de origen “a dedicarse al comercio, agricultura e industria”, lográndose, al finalizar la segunda década del siglo un evidente repunte en la actividad económica. Los habitantes de la Nueva España gozaron nuevamente de los beneficios de la paz, y la armonía de las clases sociales, seriamente afectadas por el estallido de Dolores, pareció restablecerse. Tanto criollos como peninsulares, castas, mestizos e indígenas nuevamente ejercieron las tareas que les correspondían según el rígido orden estamental que les correspondía. Las tropas expedicionarias y las milicias provinciales volvieron a sus cuarteles, salvo las encargadas de sofocar a las pocas partidas de guerrilleros insurgentes que no amenazaban ya a la estabilidad del reino. La Iglesia, por su parte, pareció retomar el control sobre una parte del clero que activamente había participado en la insurgencia o que había protestado el favor del fuero eclesiástico. Derogados los decretos de las Cortes de Cádiz, que la afectaron nada parecía amenazarla. >>
Restablecimiento de la Constitución de Cádiz de 1812
El 1° de enero de 1820 el teniente coronel Rafael del Riego [1] al grito de ¡viva la Constitución!, amotinó a las tropas acantonadas en localidad de Las Cabezas de San Juan, a unos sesenta kilómetros de Cádiz en el camino de Sevilla, mientras esperaban en el puerto gaditano ser embarcadas rumbo a las Américas. Riego formó una Junta Consultiva que tomó como rehén al soberano español, obligándolo a restablecer la Constitución de 1812.
Ante la noticia del restablecimiento y jura por el rey de la Constitución, conocida en la Nueva España a principios de abril, <<“se manifestó la mayor inquietud en los espíritus”, por lo que el virrey Apodaca pensó en aplazar y, de ser posible, evitar el juramento debido. Sin embargo, la presión de los grupos adictos a la Constitución, entre los que destacaban los comerciantes, los masones y las tropas expedicionarias, obligó primero al comandante Dávila de Veracruz y finalmente al propio virrey a jurarla a fines de mayo. A partir de ese momento, se proclamó en todas las provincias “jurando observarla todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas”. La Constitución al no obtener la adhesión general de todos los grupos que integraban la sociedad novohispana, fue la clave para explicar y entender la fase final de la independencia en México. Como afirmara un testigo de la época al comentar la jura de la Constitución, “esperen ustedes la independencia, que es lo que va a resultar de todo esto”
La Profesa y otras conjuras
Los primeros en reaccionar en forma desfavorable contra la Constitución fueron los grupos y autoridades peninsulares –civiles y eclesiásticas- que habían sido nombradas a partir del regreso de Fernando VII a España y que se vieron afectadas por el talante liberal de esta carta fundamental, planteándose incluso la posibilidad de desconocerla.
Durante mayo de 1820 en la casa de los oratorianos de México, conocida como La Profesa, se reunió un grupo de personas inconformes con la restauración constitucional y decidido, de ser posible, a impedir su aplicación en México. Entre los asistentes se encontraban el canónigo Matías de Monteagudo, el regente de la real Audiencia, Miguel Bataller, y el ex inquisidor José Tirado, contando con el apoyo velado del propio virrey Apodaca. [...] Su plan consistía en declarar la falta de libertad de Fernando VII para jurar la constitución y, en consecuencia, facultar al virrey para continuar en el gobierno de la Nueva España, en forma independiente al gobierno liberal instalado en España y bajo la vigencia de las Leyes de Indias, es decir, “la actitud y los argumentos del Ayuntamiento de México en 1808...se reproducían con intención contraria”. Para ejecutar este plan convinieron en la necesidad de contar con el apoyo de un militar de confianza, al que creyeron encontrar paradójicamente no en un español, quizá por la influencia que la masonería tenía ya por entonces en las filas realistas, sino en un militar criollo: el coronel Agustín de Iturbide, quien después de asistir a unos ejercicio espirituales en La Profesa y de conferenciar con Apodaca, aparentó ofrecer sus servicios para la realización del plan. Nada, sin embargo se pudo hacer, pues el 31 de mayo el virrey se vio obligado a jurar a la Constitución, juramento que le impidió llevar a cabo los planes de los conjurados. Después del juramento virreinal. Siguió el de todas las corporaciones civiles y eclesiásticas que se comprometieron a marchar por la “senda constitucional”, a ejemplo de su rey.
Una vez establecido el orden constitucional, en el lapso comprendido entre los meses de junio a diciembre de 1820, se forjaron otros proyectos y se fraguaron conjuras dirigidas a los más diversos propósitos: “en todas partes se hacían juntas clandestinas en las que se trataba del sistema de gobierno que debía adoptarse”, e incluso al mismo Fernando VII se le atribuye uno de esos proyectos dirigidos a Apodaca y tendiente a salvar sus derechos absolutos, ya que no en la vieja España, cuando menos en la Nueva. Como quiera que sea y en medio de un ambiente caldeado por una intensa labor panfletaria, Iturbide comenzó a elaborar su propio plan, destinado, éste sí, a triunfar.
Surgimiento y difusión del plan
El plan fue fraguado en octubre de 1820, aunque sufrió modificaciones por las sugerencias que amigos le hicieron a Iturbide. A ello es debido que existan diversas versiones del plan, ya sean manuscritas o impresas y que se conservan hasta nuestros días.
Iturbide, reenganchado en el servicio de la Corona española, aunque ya no en la ejecución de ningún plan fue asignado a combatir a la guerrilla de Vicente Guerrero. Inició correspondencia y comunicación a través de enviados personales con Guerrero y a principios de 1821 empezó a entablar negociaciones dirigidas a consumar la independencia sobre las bases propuestas en el Plan de Iguala
El plan se hizo público el 24 de febrero de 1821, en la pequeña población de Iguala y se promulgó y juró solemnemente por los primeros oficiales y la tropa del nuevo ejército de las Tres Garantías en el mismo pueblo de Iguala entre el 1 y el 2 de marzo.
<< El contenido del plan propuesto en Iguala fue dado a conocer por Iturbide a través de una amplia correspondencia a un buen número de personas importantes: al virrey Apodaca, al arzobispo Fonte, de México, y al obispo Ruiz Cabañas, de Guadalajara: al fiero mariscal Cruz de la Nueva Galicia, al comandante Rafael Dávila, de Veracruz, y a militares de alta graduación, como Pedro Celestino Negrete; al propio rey Fernando VII y hasta las Cortes reunidas en Madrid, con el objeto de asegurarse la adhesión de estos europeos a su causa. Durante los meses siguientes la imprenta adquirida en Puebla por medio del presbítero Furlong no descansó: copias del plan, órdenes, actas y un periódico, El Mejicano Independiente, se encargaron de dar a conocer con más precisión y a mayor número de personas las verdaderas intenciones de Iturbide. Impresos, cartas y entrevistas personales llevadas a cabo por enviados de confianza del primer jefe del Ejército Trigarante dieron a la larga el fruto esperado. >>[2]
Consecuencias del Plan
Las adhesiones al plan, empezaron en el sur, luego simultáneamente en el oriente y en el bajío. En los primeros días de marzo llegaron al cuartel trigarante noticias de adhesiones de jefes, soldados, guarniciones, villas y ciudades: Echávarri, Miguel Torres, en Sultepec, Vicente Endérica y el teniente coronel Berdejo en Chilpancingo, Nicolás Bravo. Siguieron en el curso del mes los criollos José Joaquín Herrera y Antonio López de Santa Anna en la zona de Veracruz y el Bajío, Luis Cortázar y Anastasio Bustamante, que tomaron Amoles, Salvatierra, Celaya y Guanajuato. Salamanca, Silao, Irapuato, León y San Miguel se adhirieron espontáneamente.
<< En Michoacán, Juan Domínguez y Miguel Barragán, ex oficiales realistas, incorporaron Apatzingán y Ario, y entraron unidos a Pátzcuaro para conocer la adhesión de los capitanes Vicente Filisola y Juan José Codallos. Don Ramón Rayón se presentó a Iturbide en Cutzamala y fue encargado de rehabilitar el viejo fuerte de Cóporo: en mayo y junio se adhirieron Guadalupe Victoria, Quintanar y, por fin Pedro Celestino Negrete, quién declaró la independencia en Tlaquepaque.
En el campo realista, el ánimo era muy distinto, ya que si bien se dieron numerosas deserciones, el grueso de las tropas expedicionarias permanecieron leales a la corona española; no obstante las noticias de las defecciones y del rápido avance del movimiento trigarante, así como la indecisión de muchos oficiales criollos del ejército realista sobre el partido que debían tomar; más la aparentemente lenta reacción del Conde del Venadito para sofocar en forma eficaz la llama de la nueva rebelión hicieron que la débil cohesión que se mantenía dentro de las filas realistas por fin se derrumbara. En efecto, la derrota en la Hacienda de la Huerta, en las inmediaciones de Toluca, y la capitulación de las tropas de Domingo Luaces de Querétaro, marcaron el límite de la paciencia de las tropas expedicionarias que, exasperadas, obligaron a Apodaca a dimitir del mando superior de la Nueva España el día 5 de julio, nombrando en su lugar al mariscal de campo Francisco Novella. De esta forma, los propios españoles violaban flagrantemente la vigencia de la constitución que habían jurado obedecer hacía casi un año, hecho que no pasó inadvertido por la mayoría de las corporaciones civiles de la Ciudad de México –Audiencia, Diputación Provincial y Ayuntamiento- que, conscientes del golpe de estado llevado a cabo por los militares y contrarios a la supresión de la libertad de imprenta decretada por Apodaca días antes, a duras penas reconocieron la autoridad del usurpador Novella. En adelante les quedaría claro que, ante dos movimientos igualmente anticonstitucionales, resultaba más conveniente para sus intereses inclinarse por aquel que aseguraba la independencia y la construcción de un nuevo orden constitucional al cual podrían contribuir a edificar. >>[3]
El documento
Debemos distinguir entre el plan original de Iturbide o borrador que consta de 23 artículos, más una “Proclama inicial”, así como una “Proclama final” y que fue publicado en La Abeja Poblana (Puebla) seis días después de su promulgación (1 de marzo de 1821) y el publicado el 24 de febrero de 1821 o Plan e indicaciones para el Gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objeto de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la Independencia del Imperio Mexicano, el cual consta de 24 artículos, que es “una versión mejor redactada, más precisa y más completa”.
A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN EN FORMA COMPARATIVA AMBAS VERSIONES:
Plan de Iguala
Plan e indicaciones para el Gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objeto de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la Independencia del Imperio Mexicano y tendrá el título de Junta Gubernativa de la América Septentrional, propuesto por el Sr. Coronel D. Agustín de Iturbide al Excelentísimo señor Virrey de Nueva España, Conde del Venadito.
1° La religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna.
1° La religión de la Nueva España es y será la católica, apostólica, romana, sin soberanía [tolerancia] de otra alguna.
2° La absoluta independencia de este reino
2° La Nueva España es independiente de la antigua y de toda otra potencia, aun de nuestro continente.
3° Gobierno monárquico templado por una constitución análoga al país
3° Su gobierno será monarquía moderada, con arreglo a la constitución peculiar y adaptable del reino.
4° Fernando VII, y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante serán los emperadores, para hallarnos con un monarca ya hecho, y precaver los atentados funestos de la ambición
4° Será su emperador el señor don Fernando VII, y no presentándose personalmente en México dentro del término que las Cortes señalaren a prestar el juramento, serán llamados en su caso el serenísimo señor infante don Carlos, el señor don Francisco de Paula, el archiduque Carlos u otro individuo de casa reinante que estime por conveniente el Congreso.
5° Habrá una junta ínterin [4] se reúnen las córtes, que haga efectivo este plan,
5° Ínterin las Córtes se reúnen, habrá una Junta que tendrá por objeto tal reunión y hacer que se cumpla con el Plan en toda su extensión.
6° Ésta se nombrará gubernativa, y se compondrá de los vocales ya propuestos al señor virrey
6° Dicha junta, que se denominará gubernativa, debe componerse de los vocales de que habla la carta oficial dirigida al excelentísimo señor Virrey.
7° Gobernará en virtud del juramento que tiene prestado al rey, ínterin éste se presenta en México y lo presta y hasta entonces se suspenderán todas ulteriores órdenes.
7° Ínterin el señor don Fernando VII se presenta en México y hace el juramento, gobernará la junta a nombre de Su Majestad, en virtud del juramento de fidelidad que le tiene prestado la nación; sin embargo de que se suspenderán todas las órdenes que diese, interín no haya prestado dicho juramento.
8° Si Fernando VII no se resolviere a venir a México, la junta o la regencia mandará á nombre de la nación, mientras se resuelve la testa que deba coronarse.
8° Si el señor don Fernando VII no se dignare venir a México, interín se resuelve el emperador que debe coronarse, la junta o la regencia mandará en nombre de la nación.
9° Será sostenido este gobierno por el ejército de las Tres Garantías.
9° Este gobierno será sostenido por el ejército de las Tres Garantías, de que se hablará después.
10° Las córtes resolverán si ha de continuar esta junta o substituirse una regencia, mientras llega el emperador.
10° Las Córtes resolverán la continuación de la junta o si debe sustituirla una regencia, ínterin llega la persona que debe coronarse.
11° Trabajarán luego que se unan, la constitución del imperio mexicano,
11° Las Córtes establecerán en seguida la Constitución del imperio mexicano.
12° Todos los habitantes de él, sin otra distinción, que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo.
12° Todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción, alguna de europeos, africanos ni indios, son ciudadanos de esta monarquía con opción a todo empleo, según su mérito y virtudes.
13° Sus personas y propiedades serán respetadas y protegidas.
13° Las personas de todo ciudadano y sus propiedades serán respetadas y protegidas por el gobierno.
4° El clero secular y regular será conservado en todos sus fueros y propiedades.
14° El clero secular y regular será conservado en todos sus fueros y preeminencias.
15° Todos los ramos del estado y empleados públicos, subsistirán como en el día, y sólo serán removidos los que se opongan a este plan, y substituidos por los que más se distingan en su adhesión, virtud y mérito.
15° La junta cuidará de que todos los ramos del Estado queden sin alteración alguna, y todos los empleados políticos, eclesiásticos, civiles y militares, en el estado mismo en qué existen en el día [Sólo serán removidos los que manifiesten no entrar en el plan substituyendo en su lugar los que más se distingan en virtud y mérito].
16° Se formará, un ejército protector que se denominará: de las Tres Garantías, y que se sacrificará del primero al último de sus individuos antes que sufrir la más ligera infracción de ellas.
16° Se formará, un ejército protector que se denominará de las Tres Garantías, porque bajo su protección toma, lo primero, la conservación de la religión católica, apostólica, romana, cooperando por todos los medios que estén a su alcance, para que no haya mezcla alguna de otra secta y se ataquen oportunamente los enemigos que puedan dañarla; lo segundo, la independencia bajo el sistema manifestado; lo tercero, la unión, íntima de americanos y europeos; pues garantizando bases tan fundamentales de la felicidad de Nueva España, antes que consentir la infracción de ellas, se sacrificará dando la vida del primero al último de sus individuos.
17° Este ejército observará a la letra la Odenanza; y sus gefes y oficialidad continuará en el pié en que están, con la espectativa no obstante á los empleos vacantes, y a los que se estimen de necesidad ó conveniencia.
17° Las tropas del ejército observarán la más exacta disciplina a la letra de las ordenanzas, y los jefes y oficialidad continuarán bajo el pie en que están hoy; es, decir, en sus respectivas clases con opción a los empleos vacantes y que vacasen por los que no quisieren seguir sus banderas o cualquiera otra causa, y con, opción a los que se consideren de necesidad o conveniencia.
18° Las tropas de que se componga; se considerarán como de línea y lo mismo las que abracen luego este plan: las que lo difieran y los paisanos que quieran alistarse, se mirarán como milicia nacional, y el arreglo y forma de todas, lo dictarán las córtes.
18° Las tropas de dicho ejército se considerarán como de línea.
19° Los empleos se darán en virtud de informes de los respectivos gefes y á nombre de la nación provisionalmente.
19° Lo mismo sucederá con las que sigan luego este Plan. Las que no lo difieran, las del anterior sistema de la independencia que se unan inmediatamente a dicho ejército, y los paisanos que intenten alistarse, se considerarán como tropas de milicia nacional, y la forma de todas para la seguridad interior y exterior del reino la dictarán las Córtes.
20° Ínterin se reunen las córtes, se procederá en los delitos con total arreglo a la constitución española.
20° Los empleos se concederán al verdadero mérito, a virtud de informes de los respectivos gefes y en nombre de la nación provisionalmente.
21° En el de conspiración contra la independencia, se procederá a prisión, sin pasar á otra cosa hasta que las córtes decidan la pena al mayor de los delitos, después del de lesa Magestad divina.
21° Ínterin las Córtes se establecen, se procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución española.
22° Se vigilará sobre los que intenten fomentar la división, y se reputarán como conspiradores contra la independencia.
22° En el de conspiración contra la independencia, se procederá a prisión, sin pasar a otra cosa hasta que las Córtes decidan la pena al mayor de los delitos, después del de lesa Magestad divina.
23° Como las córtes que van a instalarse son constituyentes, deben ser elegidos los diputados bajo este concepto. La junta determinará las reglas y el tiempo necesario para el efecto.
23° Se vigilará sobre los que intenten fomentar la desunión, y se reputarán como conspiradores contra la independencia.
24° Como las Córtes que van a instalarse han de ser constituyentes, se hace necesario que reciban los diputados los poderes bastantes para el efecto; y como a mayor abundamiento es de mucha importancia que los electores sepan que sus representantes han de ser para el Congreso de México y no de Madrid, la junta prescribirá las reglas justas para las elecciones y señalará el tiempo necesario para ellas y para la apertura del Congreso. Ya que no puedan verificarse las elecciones en marzo, se estrechará cuanto sea posible, el término.
Reproducido en Fase final de la guerra por la independencia. (Tomado del Mexicano Independiente número 2, publicado en Iguala el 17 de marzo de 1821.) México: Biblioteca Mínima Mexicana, 1955. 99-102. En las dos ocasiones que añadimos texto entre [corchetes], éste corresponde al texto del Plan publicado en La Abeja Poblana (Puebla) seis días después de su promulgación (1 de marzo de 1821). Edición digital de Marina Herbst.
Jorge Pérez Uribe
Novus dies est
Observación: Se ha respetado la ortografía de la época.
Notas:
[1] Miembro de la logia masónica Lautaro de Cádiz. Como premio fue nombrado capitán general de Aragón y gran maestre del Gran Oriente
[2] Op. cit., pág.28
[3] Op. cit., págs. 28, 29
[4] Adverbio antiguo del español, que debe entenderse como “en tanto”. Diccionario de la R.A.E
Bibliografía:
Jaime del Arenal Fenochio, Un modo de ser libres Independencia y Constitución en México (1816-1822), Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, México, 2010.
viernes, 26 de septiembre de 2025
EL PUDOR NO OCULTA LA BELLEZA, POR EL CONTRARIO: LA PRESERVA Y MAGNIFICA
La mujer que se exhibe semidesnuda en la playa, o que se reviste de prendas escasas y provocativas ante la mirada pública, no da testimonio de amor hacia sí misma; más bien clama, con silenciosa desesperación, por una atención efímera. En su anhelo de conquistar la fugaz admiración de hombres frívolos, termina despojándose de su propia dignidad.
Muy distinta es la belleza de la modestia, que no apaga el resplandor femenino, sino que lo guarda como un tesoro y lo engrandece con misterio y pureza.
La mujer pudorosa y casta es como un jardín sellado: venerada y estimada por los hombres de noble corazón, que saben reconocer en ella el valor verdadero y perenne de lo femenino.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






































































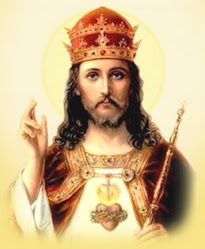





























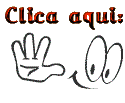
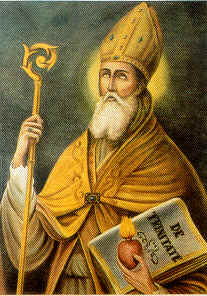



.jpg)